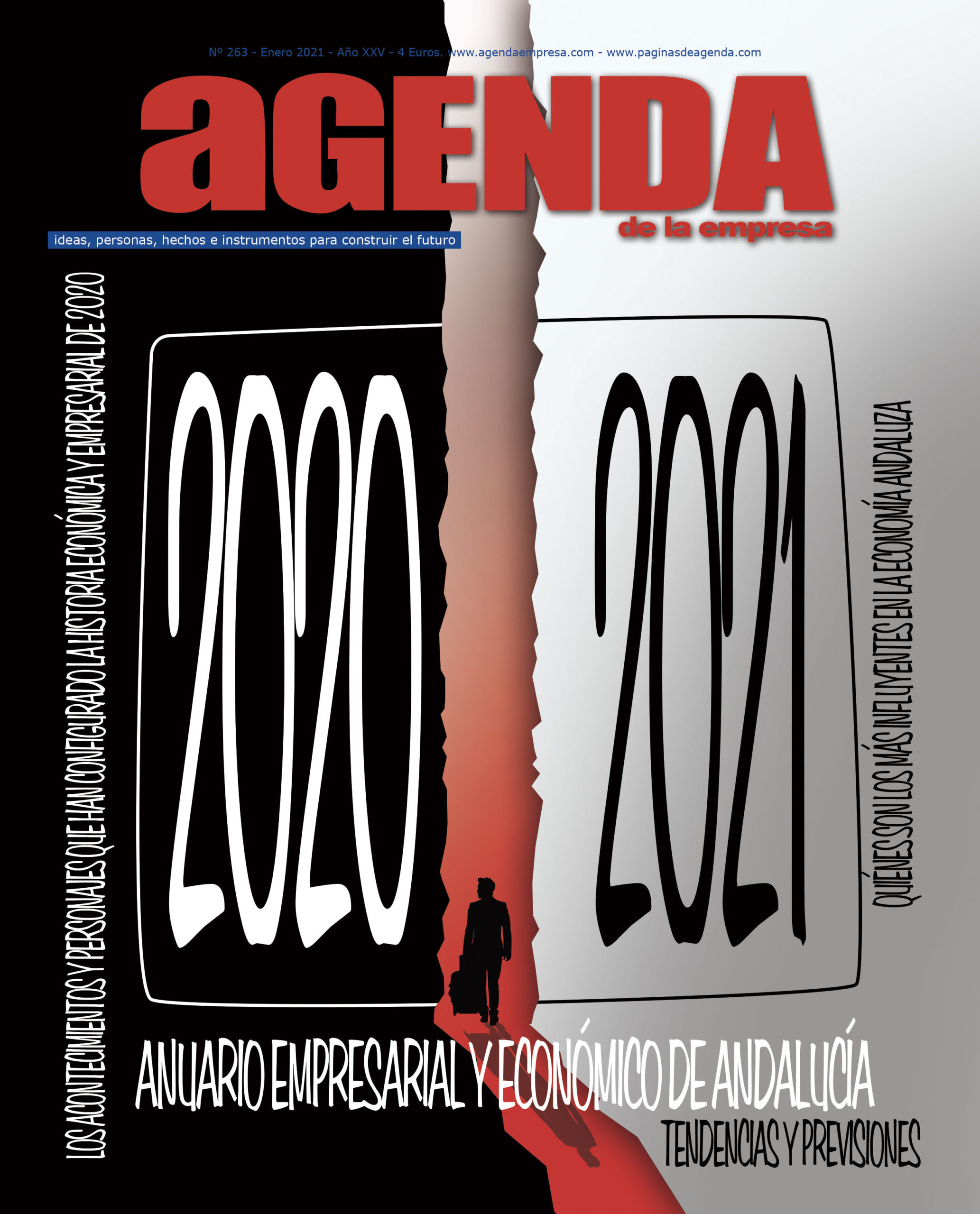El título que Peter Weir dio a esta película de 1982 es, sin duda, el que mejor retrata 2020 para muchos.
El 31 de enero, el Centro Nacional de Microbiología confirmaba que, en la isla de La Gomera, las Islas Canarias, se producía el primer caso de COVID-19; los españoles desde ese momento comenzaron a familiarizarse con un nuevo virus que ha ido produciendo momentos terribles, pánico, incertezas, muertes e impotencia ante un enemigo desconocido, despiadado, invisible.
Y en medio de tanto desconcierto, para luchar contra esta que, en pocas semanas, era ya una pandemia que infectaba todo el planeta, solo contábamos con tres armas: mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos.
El Gobierno de España aprobaba el 14 de marzo el estado de alarma en todo el territorio. Todos confinados, con el fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos y, con el confinamiento, se echaba el cerrojazo a las empresas y se invernaba la economía. La pandemia estaba ya sacudiendo todas las economías del mundo, pero la española se llevaba la peor parte de entre los países europeos. El daño producido por el largo confinamiento, no hacía que empeorar una economía mal equiparada como la nuestra, para sufrir un shock como este.
En el vocabulario de los españoles se nos colaba la palabra ERTE, mientras veíamos engordar las listas del paro, comprobábamos como la producción caía y constatábamos el efecto negativo que se estaba produciendo en el consumo. La interrupción de los ingresos daba un golpe mortal a pymes y autónomos.
El Gobierno de España vivía, semana tras semana, ensimismado en sacar partido ideológico de este drama y, de consecuencia, no se daba una respuesta fiscal a las empresas, como sí lo estaban haciendo ya en otros países similares a España.
En Andalucía cerraban entre 17.000 y 20.000 empresas, el 5% de nuestro tejido empresarial.
Podría seguir con el relato de este annus horribilis, pero prefiero pararme aquí para recordar unas palabras de Papa Francisco del 31 de mayo de este año, e intentar encontrar algo de sentido a una crisis que ha mostrado la fragilidad del planeta y de la humanidad que vive en él como nunca lo había hecho.
Asomado a la ventana que da a Plaza San Pedro, decía: “peor que esta crisis, es solo el drama de desperdiciarla, encerrándonos en nosotros mismos”.
Siempre hemos repetido que las crisis conllevan una oportunidad. Y a este punto conviene preguntarse: ¿Hemos vivido estos meses como meros espectadores o víctimas? ¿Hemos aprendido algo? ¿Hemos intentado reinventarnos o nos hemos escondido tras la impotencia de no saber qué hacer?
Muchos empresarios han sufrido el derrumbarse de sus negocios y, sin embargo, yo los he visto volcados con su entorno y con la sociedad, para ayudar a quien peor lo estaba pasando.
También son palabras de Francisco: “en tiempos difíciles, en lugar de quejarnos de lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por los que tienen menos”.
Personalmente, la experiencia de estos meses me ha llevado a descubrir entre los escombros que dejaba el COVID-19, una flor insólita, portadora de la semilla de la esperanza, frágil y poderosa a la vez, que puede, si queremos, contagiarnos de su perfume.
Es la flor que hunde sus raíces en la fiesta que hemos celebrado en estos días y que por su tallo deja subir la savia de la fraternidad. Es la mejor medicina para un mundo que el egoísmo ha enfermado.